
Publicado en Europa, año I, 4 (13 de marzo de 1910)*
* El más conocido de los testimonios de Ricardo Baroja sobre su manera de entender el grabado al aguafuerte se ha convertido en un texto clásico para la comprensión del proceso creativo en la generación de aguafortistas españoles de fines del pasado siglo y primeras décadas del presente. Escrito en el momento culminante de producción gráfica, este texto, de una indudable belleza literaria, ha sido reeditado en varias ocasiones. La actividad del grupo los veinticuatro, del que formaba parte Ricardo Baroja, quedó recogida en el volumen del prólogo de Manuel Abril titulado Aguafortistas, que publicó en 1929 la editorial Estrella; pues bien, entre las páginas 17 y 21 de dicha publicación se reproduce la conocida carta de Baroja a Luis Bello
Sr. D. Luis Bello, Director de Europa.
Querido amigo: ¿Tengo que hablar de mí mismo? ¿No es cierto? ¿De mi arte de aguafortista? ¿De mis fórmulas técnicas? ¿Quizás también de mis sensaciones, entusiasmos, voliciones, teorías, odios, amores, indiferencias y desprecios?
¿De toda la balumba de ideas y sentimientos que un llamado artista tiene que llevar consigo? Ese equipaje mental, al que un golfo literario, que no quiero nombrar, llamaría balija artística.
Hablar de todo esto sería mucho hablar.
Relatar como aparece en mi cerebro la idea de un aguafuerte sería difícil para mí, mediano manejador del buril y de la punta seca, pero detestable escritor.
En la confusa germinación de la idea gráfica influyen dos recuerdos: el uno recuerdo de la Naturaleza, el otro recuerdo del arte pasado.
El arte, para mí, es lo que recuerda.
En mis ensayos de aguafuerte he tratado de recordar a la Naturaleza.
Según me han dicho no lo he conseguido, sino que más bien mis obras resultan un remedo de las de Goya.
Esta opinión es para mi absolutamente equivocada, por varias razones, de las que únicamente le diré a usted una. A mí me parece que de las obras mías a las de Goya hay mas distancia que de una pobre gallinácea desplumada y triste que se arrastra en un corral exiguo y un águila real, soberbia, que vuela encima de las nubes más altas y mira de frente al sol.
Y esta opinión mía amigo Bello, es absolutamente cierta, porque aquí, para internos, este gallo cojitranco y alicortado es el único que entiende un poco del grabado al aguafuerte por estos patrios y humildes corralones artísticos contemporáneos.
**
Yo, amigo bello, a veces, las más, me pongo a rayar una plancha de cobre, sin previo boceto, quizás sin la más sospecha de lo que voy a hacer. Empiezo tímido, cohibido, ante la enorme superficie del metal, limpia y brillante. La punta de acero tiembla en mi mano, un poco entorpecida ya por una enfermedad. Los rasgos son mezquinos, inexpresivos, sin trabajo durante un rato.
Me voy aburriendo lentamente y la desesperación artística (muy distinta de la verdadera desesperación) me ha invadido. Ceso de trabajar y pienso irremisiblemente:
-He aquí echada a perder una magnífica plancha de cobre que me ha costado tantas pesetas.
Entonces medio rabioso, medio esperanzado, me decido a rayar con desenvoltura; luego la desenvoltura se convierte en desparpajo, en frescacha, según la modernísima palabra de nuestro caló artístico, y de frescacha continúo hasta el final, siempre amargado por un ligero remordimiento.
Lo que al principio fue una indicación de paisaje se convierte en una pared medio resquebrajada y carcomida, tal figura perfilada y pulida se hunde a fuerza de borrones en el ramaje negro de un árbol, en el hueco de una puerta.
Las pinceladas de barniz, recubriendo superficies rayadas, producen espacios blancos, y estos espacios claros, contorneados con fuertes líneas de punta, van esbozando figuras posibles: unas llegan a perfeccionarse y a vivir en el pequeño escenario de la lámina, otras malogradas. La asesina punta de acero las sumerge en las negruras profundas de un detalle obscuro, de una sombra.
Odio ya mi obra, la detesto, y recargo la acidez de la mezcla de agua y ácido nítrico y vierto el líquido voraz sobre la plancha.
Note usted, amigo Bello, que siempre con este odio, con este desprecio, va mezclada una esperanza.
¿A qué espíritu protector de los artistas holgazanes invoco para que me sea propicio?
No lo sé, y, sin embargo, cuando hago una barbaridad técnica; cuando la frescacha se desarrolla en su apogeo, de tal manera, que si un grabador académico me viera, me maldeciría con los pelos erizados de horror; cuando toda mi actividad de aguafortista es quizá nociva, inútil para conseguir expresión artística, entonces es cuando más creo en lo inesperado corregido, en el accidente aprovechado, en la casualidad adaptada, en que aparezca algo genial, algo que esté por encima de lo correcto.
De tal manera existe aquella esperanza en mí, que a veces he arrojado con ira la plancha al suelo, y al recogerla la he mirado con la sospecha de que los arañazos que ha sufrido el metal, modificando la superficie, me procuren un medio de corregir aquello que yo era incapaz de enmendar antes.
**
El mordido del cobre en el ácido nítrico es lo más admirable de este maravilloso, aristocrático, perfecto y divino procedimiento del grabado.
Aquella batalla campal entre el ácido que ataca y el barniz que defiende. Esas traiciones del defensor, que parece cumplir su misión y solapadamente nos engaña. Ese aire hipócritamente mortecino del aguafuerte, tranquila, límpida, azul, inofensiva, que nos hace decir:
- ¡Bah!... Todavía tardará en empezar a morder – y nos hace pensar en otra cosa.
Y de repente, cuando más distraídos estamos, sentimos el hervor de una infinidad de volcanes casi microscópicos que exhalan burbujas de gas hiponítrico en todas las rendijas que la punta abrió en el barniz.
Las moléculas del ácido dan una carga furiosa y sin cuartel en el cobre. Entonces la coloración de la plancha en el fondo de la cubeta es tan estupenda, que no ya con palabras, ni con el recuerdo del bello colorido veneciano podría tenerse idea.
Como fondo el tono rojo del crepúsculo del metal, ensombrecido aquí y allá por el pardo caliente del barniz de asfalto. Encima la veladura azul del aguafuerte, zafiro cambiante con aguas verdosas de un verde submarino, límpido, negro a veces a fuerza de ser azul, negro a veces a fuerza de ser pardo, caliente, transparente y rico. Y en este magnífico acorde de color las líneas que dejan el cobre al descubierto se dibujan claras, doradas, como las tallas brillantes en el fondo de un esmalte translúcido, y todas ellas recamadas, bordadas, perfiladas por burbujas de plata y mil arabescos, mil tracerías, mil laberintos, crecen, se entrecruzan, se mezclan y se confunden, al fin, en una confusa red de perlas.
Los ojos de Alberto Durero, de Antonio Rembrandt y de Francisco de Goya se vieron reflejados en el espejo de irisaciones azules del aguafuerte, y a veces, al inclinarme sobre la cubeta reteniendo la respiración, casi ahogada por el acre vapor rutilante que de ella se desprende, creo posible en el fondo nocturno del líquido vislumbrar las sagradas siluetas de los genios pasados…
**
La plancha de cobre está mordida, amigo bello. La he lavado con agua fría, luego con esencia de trementina, después con alcohol.
La plancha está limpia, brillante, dorada, y las tallas aparecen mates, perfectamente destacadas en la pulida superficie.
Ahora no queda más que estamparla.
Pero hablar de la obra hecha, ¿para qué?
La obra propia concluida es siempre mala; únicamente sirve para ser regalada, vendida, publicada o borrada.
¿A qué hablar de ella?
Mejor es pensar en hacer otra.
Porque toda obra hecha es despreciable; porque todo lo que uno es capaz de hacer es despreciable.
Suyo siempre afectísimo,
Ricardo Baroja

Texto tomado del catálogo “RICARDO BAROJA. El arte de grabar, 1871 – 1953” Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1999








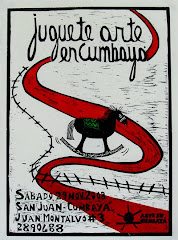

.jpg)













No hay comentarios:
Publicar un comentario